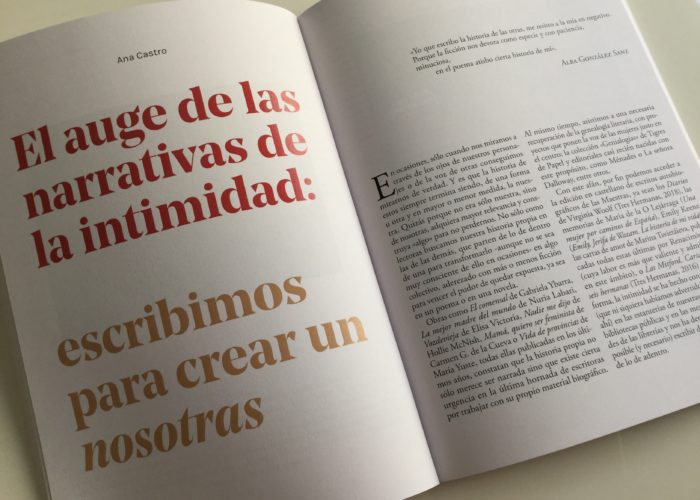Cuando era bastante pequeña, en una cala perdida de Almería que probablemente ahora esté devastada por el turismo o la gentrificación, una ola vino y me llevó. Yo, aterrorizada, no paraba de gritar: “me he ahogado, me he ahogado”. Mamá y papá asistían atónitos a la escena, que tan sólo me había revolcado un poquito una ola a unos pasos de la orilla pero yo debía de verme a kilómetros de distancia de la costa y sobrepasada por el agua, aterrorizada. A mi corta edad, ahogarse era eso.
Cuando me recogieron, mamá no paraba de reír mientras intentaba hacerme ver que no me había ahogado porque gritaba, pero yo seguía en que una ola me había llevado y ya no había nada que hacer. Y es que a los tres, cuatro años una ola debe de ser como un gran tsunami para una niña que juega en una calita con su cubo, su pala y sus papás, en un mundo tan pequeño y perfecto como no existirá jamás después.
Desde entonces, han venido más olas de las de verdad e, incluso, uno o dos tsunamis. Sé que he gritado más veces “me he ahogado” (no “me estoy ahogando” ni “me voy a ahogar”) y en un momento muy concreto sentí verdaderamente que una gran ola sobrepasaba mi cama y que las sábanas, el gotelé y toda la luz que invade mi piso exterior me habían ahogado. Tuve miedo porque entonces no grité: todo era silencio.
No sé bien cómo llegué después a la orilla, pero sí que la ausencia del grito de esa niña de tres, cuatro años tuvo que ver y que mamá esta vez no reía. Ahora que es verano y que puede que vuelva a Almería, siento que todo es cuestión de olas y que estas vienen, nos arrasan, creemos ahogarnos y seguimos.
Sí, todo olas por todas partes -las consultas médicas que no cesan, el precio del alquiler, el dolor dentro, el pasado por la noche, la parálisis creativa, las entrevistas de trabajo sin respuesta, la espera de los resultados, la familia que falla, los amigos que desaparecen, el amor que NO, los turistas que invaden la ciudad en la que fuimos felices, la Europa que no querríamos dejar a nuestras hijas, la policía y los informes y los abogados, el jefe, la ansiedad, el insomnio y la depresión, las ausencias, las infecciones que persisten…- y la gente sigue acudiendo como loca a la playa a buscarlas cuando las tiene encima. Pero es verano. Se supone que es eso lo que toca: buscar las olas y mojarse los pies, pisar arena y conchas, sumergir la cabeza en el agua, hacer el muerto, hacer ahogadillas a tu hermano pequeño… En definitiva, domar las olas, hacerse “marinero para cruzar los mares surcando los deseos” y cantar lo de siempre en las verbenas y nuevas versiones en los festivales.
Sí, puede que las olas sean más que nunca para el verano, que deban venir y desencadenar tormentas para hacernos cambiar o reír muy alto o hacer las maletas o lo que sea. Quizás por eso vamos a la playa, para ver venir las metáforas, quemarnos y luego regresar a casa para mudar la piel. Porque a todas un día vino a llevarnos una ola (o varias) y estuvimos hasta el cuello (algunas, un poco más allá) y nos ahogamos y miradnos, aquí estamos, quedando con amigos para bailar en verbenas al fresco.
Porque como una ola vino el dolor, esa dichosa piedra, el jefe y sus cosas, la hermana que no, el abuelo que sí, el miedo a no olvidar, requerimientos judiciales, médicos, los gritos de siempre, más médicos, los abogados… y pelos de la gata por todas partes como constante para pisar fondo. Y después del silencio toca gritar a las olas, contarles todo, chillarles que nos hemos ahogado y hacerles entender que NO, que mientras quede voz podemos ser Moisés abriendo las aguas (aunque sea en bañador en medio de un encuentro familiar en la piscina de esos de celebrar que seguimos vivos). Por eso es tan importante cantar a lo Rocío Jurado -en plan drama queen-, que mientras aún gritemos que nos hemos ahogado aún no lo habremos hecho, que mientras seamos capaz de cantar a hora intempestivas en medio del salón “Como una ola” las olas serán tan sólo eso: olas.
E, incluso, puede que sin saberlo estemos llamando así a otras olas, esas que vienen con su tradicional condición de inesperadas para poner el mundo patas arriba pero para bien, porque sí, a veces pasa, claro que sí. Supongo que entonces hay que ser valiente, no a lo Moisés sino más bien a lo lanzarse a hacer una actividad multiaventura pese a llevar años sin hacer ejercicio físico por prescripción médica, que lo que toca (aunque nos muramos de miedo o nos estrellemos después contra un árbol) es dejar venir la ola y que nos caiga encima cual tormenta de verano o ducha de agua fría compartida y reír a carcajada limpia. Empaparnos, hacer una fiesta, lanzar serpentinas… sonreír porque pasaron todas esas otras olas, porque sabemos que pudimos ahogarnos, que pudo acabar todo y que no lo hizo, que podría volver a pasar en cualquier momento y que por eso, justo por eso, hay que aprovechar esta ola de bien, lanzarse de lleno a por ella y que pase lo que tenga que pasar.
Que todo va y viene como una ola, es verano y mejor bailar al fresco y tomar helados. Y ser Moisés cuando toque. Y ser ola también, que no sólo estamos para abrir las aguas y yo quiero llegar “como una ola de fuerza desmedida” y ser para bien y brillar y hacer brillar.
Publicado en el semanario La Comarca el 22.07.2017